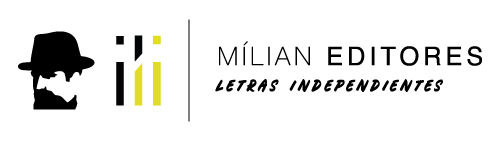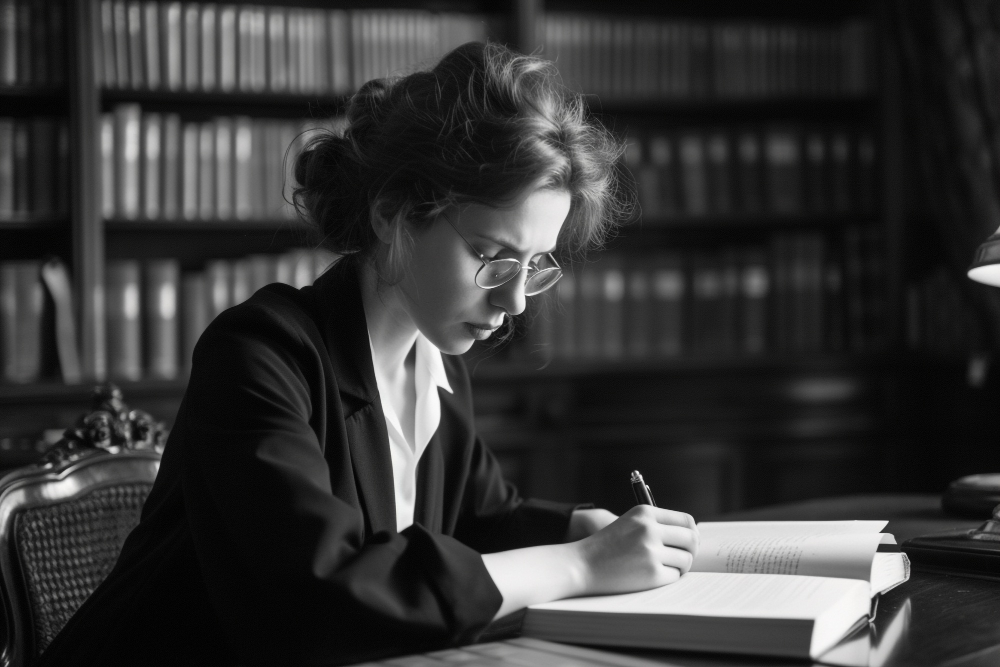Hablar de literatura femenina es tener ganas de entrar en terrenos escabrosos. Más allá de la subjetividad que conlleva encasillar títulos y autores en géneros y corrientes específicas, reducir la diversidad y los alcances de la escritura producida por mujeres a enfoques o rasgos puntuales, es insistir la rigidez y subestimación contra las que han luchado durante siglos.

Es por ello que, en línea con la (escasa) perspectiva de género que ha podido ganar nuestra sociedad actual, el análisis de su trabajo debería consistir menos en definirles desde el ámbito académico y más en escucharlas con la apertura correspondiente a quien intuye que se ha estado perdiendo de un valioso mensaje durante demasiado tiempo.
De esa manera, la catalogación de autoras trasciende la mera semántica temática, temporal o geográfica para entramarse a través de vasos comunicantes que favorecen el reconocimiento de la otra en una misma, y gracias a eso, de una misma en la universalidad de un mundo que malamente ha tratado de entenderse desde la monofonía masculina.
En el caso particular de México, si bien el siglo XX vio surgir a autoras hoy consagradas como Elena Garro, Rosario Castellanos y Laura Esquivel (por mencionar sólo algunas), se percibe en él una clara intensión por ser incluidas en las corrientes características de su patria y época —en un intento por reclamar Una habitación propia (V. Woolf, 1929) desde la cual pronunciarse libremente—, así como la tendencia a ser valoradas y reconocidas siempre en contraste o comparación con sus colegas hombres.
Por fortuna, la era actual parece dotar a nuestro país de un resurgimiento de voces que, si bien son herederas de la tradición y dignas representantes del género, eluden la rigurosidad histórica, academisista e ideológica desde la que sus antecesoras tuvieron que construir. Por el contrario, nuestra literatura femenina contemporánea se basa en la destrucción, tanto de los cánones establecidos como desde la aproximación a lo que ya está roto.

A manera de ejemplo, en su colección de ensayos narrativos Síndrome de naufragios (1984), Margo Glantz se adentra en el fenómeno de la alienación sufrida por las comunidades migrantes desde una perspectiva descolonizante en su calidad misma de judía de ascendencia ucraniana, pero principalmente en su condición de mujer.
Gracias a ello, no sólo repara con potencia en aspectos sutiles propios del tránsito voluntario y el desplazamiento obligatorio (“Determiné hurtarle el cuerpo a mi propia patria y tratar a mi padre como si no lo fuera y me vine contigo.”), sino que además explora en primera persona el efecto de alienación que experimenta todo migrante sin importar latitud de origen ni destino (“En los constantes vaivenes de la vida de un náufrago se inscriben las cartografías y se disipan los huracanes.”) con la autoridad de quien constantemente debe tender al puerto reclamar su lugar en mundo: “Se habla de los culpables, de los tíos, de los padres, de los abuelos, de la raza de la tía Úrsula, del tío inválido, de todos los hijos de puta que hemos heredado entre las costillas.”
Caso similar es el de Cristina Rivera Garza, quien también se pronuncia contra la injusticia social, pero desde un ámbito más cercano y personal para denunciar la violencia de género a partir de la vivencialidad y no desde el análisis desapegado. Su aproximación al dolor y la violencia, sin embargo, se desmarca de la figura sufrida y revictimizada de quien padece con impotencia; ya desde Nadie me verá llorar (1999) busca establecer un juego, una conexión con el lector que le permita asimilar la incomodidad e indignación que debería despertar en todos la inseguridad actual y que, tristemente, solemos obviar hasta que su historia se convierte en nuestro caso, como ocurre en El invencible verano de Liliana (2021), donde aborda con entereza el feminicidio de su hermana con el firme propósito de reivindicar su paso por la tierra: “Hace apenas un año decidí abrir las cajas donde depositamos las pertenencias de mi hermana. Su voz atravesó el tiempo y, como la de tantas mujeres desaparecidas y ultrajadas en México, demandó justicia.”
La gran diferencia respecto al tratamiento que estos temas han solido tener desde otras plumas es la eliminación del efecto de distanciamiento que permite a los autores varones presentar sus narraciones como meras historias posibles donde ellos son actores directos o expectantes. Ya no es un “esto ha pasado” ni “esto es lo que pasa”, sino un “nos ha pasado, nos está pasando” que sacude la indiferencia y llama a la acción a partir del involucramiento directo.
Dicho despertar de la consciencia social es lo que lleva a Gabriela Jáuregui a conjugar en su primera novela, ya no sólo la realidad feminicida de nuestro país desde quienes la padecen en primer plano, sino aventurar un cambio de enfoque que arrebate el protagonismo a la pérdida para buscar la justicia como un ejercicio de reintegración comunitaria. A leguas de la saña con la que el escritor replica la violencia al narrar la muerte y la violencia, desde la comodidad y privilegio de quien sólo puede imaginarlas. Feral (2022) arremete con la crudeza de la realidad al tiempo que brinda el consuelo de la sororidad para sumar al lector en el anhelo por un mejor futuro: “Mi gran esperanza sería que la novela se volviera un documento caduco del pasado.”
Esa misma intencionalidad es lo que nos pone en advertencia sobre el riesgo de definir la literatura femenina actual como una antología de historias sobre la carencia y el reclamo, ya que aún en obras como Antígona González (2012) de Sara Uribe o Conjunto vacío (2015) de Verónica Gerber Bicecci, que versan sobre la búsqueda, la ausencia y el duelo se plantea trascender la frontera de lo anecdótico para pasar de la fetichización de lo oculto al reconocimiento de lo no dicho y, finalmente, ofrecer una experiencia tan latente como abstracta que nos permita experimentar lo inefable.
De esa manera, las autoras contemporáneas reclaman su derecho a reformular tópicos expuestos por Sófocles hacia el 441 a. C. con la frescura y actualidad de los últimos años, tanto como ahondar en la tragicomedia de la cotidianidad que experimentan de forma particular al margen de la experiencia masculina hegemónica. Así, se escribe de lo que se vive en carne propia porque nadie lo experimenta como una o de lo que requiere atención de nuestra parte entre los múltiples temas que se presumen más relevantes para el público general; sobre todo, se escribe por fin de lo que nos venga en gana por el simple hecho de poder, querer y saber que se cuenta con una voz irreplicable cuyo silencio costituiría una pérdida no sólo para el género ni para el país, sino para la historia entera.
Es por eso que, autoras como Andrea Muriel y su poesía desenfadada en A veces el amor es un cactus (2019), o la entrañable Christel Guczka que facilita a las infancias la comprensión de temas sensibles como en Hoy aprendí la palabra cáncer (2017), tienen un merecido lugar entre sus colegas, sin importar la temática, estilo ni enfoque al que recurra su escritura, ya que reúnen en la particularidad de su talento la trasversalidad, interseccionalidad y libertad de todas.
Sobre esa premisa surge Mary Julia Ruiz Carbó con La biblioteca de lo imposible, novela juvenil que presenta un viaje fantástico a través de un surrealista escenario sideral que sirve como telón de fondo para analizar el precario equilibrio entre el bien y el mal, y las implicaciones de su coexistencia. En su disfrute, los lectores se unirán a la misión del protagonista, sobre cuyos hombros recae la “sencilla” tarea de salvar a la humanidad después del declive de la misma, embarcándose a lo largo de sus capítulos en un recorrido histórico que antecede al big-bang y se extiende más allá del… tiempo.

Con humor e inocencia, la autora plasma un recorrido de referencias a obras cumbre como Cien años de soledad o El principito y se alía de figuras emblemáticas de la cultura occidental para dotarles de nuevas características fuera de la concepción en las que solemos ubicarlas. A lo largo de sus capítulos de lectura fluida, la muerte resulta más sarcástica que amenazante, la rebeldía del ángel caído adquiere nuevos matices y la oreja de cierto pintor se torna una presencia amenazante siempre al acecho.
Divertida y ondulante, su opera prima es un crisol en el que todo puede adquirir nuevos significados para mantener el ánimo lector abierto a las infinitas posibilidades ocultas tras lo aparentemente ya conocido.
A manera de alternancia onírica frente a la crudeza de la realidad presente, dinamita lo establecido por medio del enfoque en sus connotaciones más sorpresivas e inexploradas. Así, en complemento al legítimo acto de ruptura y destrucción de sus compañeras artistas, el carácter transgresor de Ruiz Carbó consiste en recoger los pedazos y edificar con ellos un santuario donde el asombro y la imaginación reservan nuevos caminos por recorrer.
Escrito por Jennifer Bravo